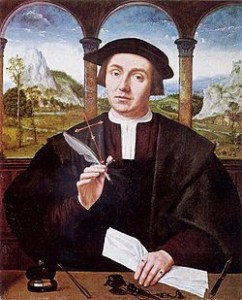Bajo la armónica apariencia de «lo pactado» suele ocultarse todo un magma conflictual de desacuerdo entre las partes, de dolus bonus y valores sobreentendidos, de imprevisión y asimétrica ignorancia. El contrato pues implica no un acuerdo en lo máximo sino mínimo; una puntual -a menudo fruto de una deliberada ambiguedad- sintonización de voluntades, rara vez perfecta armonía. Así las cosas, si el notario no corrige la posible asimetría de información existente entre las partes, ¿quién amparará entonces al ignorante?
Bajo la armónica apariencia de «lo pactado» suele ocultarse todo un magma conflictual de desacuerdo entre las partes, de dolus bonus y valores sobreentendidos, de imprevisión y asimétrica ignorancia. El contrato pues implica no un acuerdo en lo máximo sino mínimo; una puntual -a menudo fruto de una deliberada ambiguedad- sintonización de voluntades, rara vez perfecta armonía. Así las cosas, si el notario no corrige la posible asimetría de información existente entre las partes, ¿quién amparará entonces al ignorante?
Acaso el lenguaje no sea propiamente una realidad neutral. Podría ser, como apuntaba Sartre, que cuando dos crean estar de acuerdo, se trate sólo de un malentendido.
La institución del «consentimiento informado», surgida en el ámbito sanitario, salvadas las diferencias es susceptible de extenderse hoy en día a otros ámbitos, vg. al financiero y al de los consumidores en general. Siendo así las cosas, operando en positivo, no se alcanza a entender que nadie llegue a poner en tela de juicio la función notarial.
El Código de Ética Médica de Nürnberg, de vital importancia en el enjuiciamiento -entre otros- del doctor Mengele tras la II Guerra Mundial, supuso en su día un gran avance: dejó para lo sucesivo claro que es absolutamente esencial el consentimiento -voluntario e informado- del ser humano para su sometimiento a determinados tratamientos médicos.
_
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO «STRICTO SENSU»
_
La Ley 41/2002 define el consentimiento informado como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud” (art. 3).
La Ley 41/2002 tiene carácter de legislación básica (DA 1ª). No se comprende por tanto que existan leyes autonómicas que restrinjan el consentimiento informado del paciente.
Es el caso de la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana, que exige el consentimiento informado del paciente -solo- para los casos de intervención quirúrgica, procedimiento diagnóstico o terapéutico invasivo y en aquellos casos en los que se lleven a cabo procedimientos que conlleven riesgos relevantes para la salud (art. 8.1). Por el contrario, el art. 8.1 de la Ley 14/1992 lo reivindica para todo acto asistencial que recaiga en el ámbito de su salud.
La STC 37/2011, de 28 de marzo, ha reconocido carácter fundamental a la institución del consentimiento informado (ex art. 15 CE).
«El derecho del art. 15 CE protege, según doctrina reiterada de este Tribunal (recopilada, entre otras, en las SSTC 220/2005, de 12 de septiembre, FJ 4, y 160/2007, de 2 de julio, FJ 2), «la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular» (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8, y 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5)…
… El art. 15 CE no contiene una referencia expresa al consentimiento informado, lo que no implica que este instituto quede al margen de la previsión constitucional de protección de la integridad física y moral. Con carácter general declaramos en las SSTC 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 3, y 116/1999, de 17 de junio, FJ 5, que «los preceptos constitucionales relativos a los derechos fundamentales y libertades públicas pueden no agotar su contenido en el reconocimiento de los mismos, sino que, más allá de ello, pueden contener exigencias dirigidas al legislador en su labor de continua configuración del ordenamiento jurídico, ya sea en forma de las llamadas garantías institucionales, ya sea en forma de principios rectores de contornos más amplios, ya sea, como enseguida veremos, en forma de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos.
… el consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre su persona es algo inherente, entre otros, a su derecho fundamental a la integridad física …
… la asistencia recibida por el demandante de amparo no satisfizo su derecho a prestar un consentimiento debidamente informado, y, por tanto, vulneró su derecho fundamental a la integridad física (art. 15 CE)» (STC 37/2011, de 28 de marzo)
Sin duda tal reconocimiento habrá de tener sus consecuencias de procedimiento -garantistas-:
- No exigencia del agotamiento de la vía administrativa previa para recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 115 LJCA); acceso a la casación al margen de la cuantía del proceso (art. 86 LJCA); recurso de amparo (ex art. 53 CE).
- La calificación del consentimiento informado como “derecho humano fundamental” podría hacer pensar que su regulación habría de resultar de Ley Orgánica -en lo que se refiere al núcleo esencial del derecho- (art. 81.1 CE). ¿Es así? En otras palabras, ¿es inconstitucional, si quiera sea en parte -en lo que pudiese afectar al núcleo esencial del derecho fundamental afectado-, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica?
Acaso no: El derecho a ser informado de que tratamos sería un derecho fundamental «derivado» cuya regulación no afectaría al desarrollo «directo» de derecho fundamental alguno. Claro que entonces habrá que reconocer que, presupuesto determinado derecho fundamental (de los reconocidos en la Sección primera del Capítulo II de la CE), el ámbito a que se extiende su tutela mediante amparo (art. 53.2 CE) NO coincide con el previsto para su garantía -reserva- legislativa (art. 81 CE). ¿Ingeniería constitucional?
«El Tribunal Constitucional… se ha pronunciado ya por el entendimiento de que “los derechos fundamentales y libertades públicas” a que se refiere el art. 81.1 de la Norma suprema son los comprendidos en la Sección 1, Capítulo Segundo, Título I, de su Texto (STC 76/1983, de 5 de agosto), exigiéndose, por tanto, forma orgánica para las leyes que los desarrollen de modo directo en cuanto tales derechos (STC 67/1985, de 24 de mayo), pero no cuando meramente les afecten o incidan en ellos, so pena de convertir a las Cortes en “constituyente permanente” con la proliferación de Leyes Orgánicas (STC 6/1982, de 22 de febrero)» ( STC 160/1987, de 27 de octubre)
_
OTROS CONSENTIMIENTOS “INFORMADOS”
_
Dado que de partida solo se reconoce relevancia constitucional -a los efectos del recurso de amparo- al consentimiento informado en el ámbito médico, tiene pleno sentido diferenciarlo de OTROS supuestos en los que también se exige proporcionar al sujeto afectado determinada información -externa, añadida a la que de antemano y por su cuenta pudiese dicho sujeto ya poseer- sobre la actuación -eventualmente negocial- que se propone realizar:
– Es el caso de la Ficha de Información Personalizada, a suministrar por las entidades de crédito a sus clientes (art. 22 de la EHA 2899/2011, de 28 de octubre).
– O de la información -relevante, veraz y suficiente- que antes de contratar, de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias, el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario, sobre las características esenciales del contrato (art. 60 del R.D. Leg 1/2007, de 16 de noviembre, TR de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias).
– O de la exigencia de información, de modo expreso, preciso e inequívoco, a los interesados a los que se soliciten datos personales (art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).
– En último término, el notario debe dar fe de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la voluntad debidamente informada de los otorgantes o intervinientes (art. 17 bis.2.a de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado).
Si hemos resaltado la existencia de estos “otros” consentimientos informados es para, constatada su existencia, reparar en la posibilidad de una construcción general que los abarque a todos. A salvo las especialidades que por razón de su objeto cada uno en concreto plantease. La elaboración general, significativamente la informática, permite simplificar nuestra legislación. Más aún, aclararla: cualquier particularidad tendría que ser expresamente identificada como tal.
_
Información PREVIA a la contratación y CONSENTIMIENTO
_
Uno de los requisitos esenciales de todo contrato, proclama abiertamente el art. 1261 Cc, es el consentimiento de los contratantes. Me temo que en la práctica frecuentemente se exija sólo un consentimiento de mínimos, a veces rayano en la inconsciencia y falta de voluntad:
– Pues también frecuentemente uno de los contratantes no conocerá, con la misma profundidad que el otro, las consecuencias de su actuación, lo que le inducirá a consentir. ¡Cuantos contratos se basan en la información asimétrica de las partes!
La visión del contrato como acuerdo de voluntades es bucólica. En todo contrato subyace un magma de desacuerdo, que en un momento dado consigue sintonizarse, neutralizarse; resulta así un consenso mínimo, inestable, que alcanza a poco más que a lo estrictamente firmado en el papel; y aún en lo firmado, gozando cada parte de su propia interpretación. Por imprevisión o táctica -teoría de juegos aplicada al consenso-, el acuerdo suele solo alcanzar a mínimos, lo que contribuye a aumentar la litigiosidad.
Es teóricamente posible que dos personas perfectamente conocedoras de las circunstancias tengan interés en contratar: precisamente en ello radicaría la justificación teórica del intercambio justo. Ahora bien, en la práctica es mucho más fácil que sea la ignorancia, el engaño –dolus bonus- o la “vis impulsiva” publicitaria los que nos decidan a contratar; se trataría de algo totalmente legal, como no podía ser de otro modo.
– O conociéndolas, pues las circunstancias mandan, se verá impelido a consentir.
Se trata de algo cotidiano: ¡cuántos se endeudan por su situación angustiosa! E igualmente legal. Así resulta, a sensu contrario, de la Ley Azcárate, de reprensión de la usura: si el interés no es desproporcionado o leonino, por más que se den el resto de las condiciones del art. 1 de dicha ley, ¡el contrato valdría!
Art. 1 de la Ley, de 23 de julio de 1908, referente a los contratos de préstamo. Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.
Me pregunto cómo alguien podría manifestar su libre conformidad sin hacerlo de manera voluntaria; y a su vez, cómo querer sin conocer.
Por eso el art. 3 de la Ley 41/2002, al definir el “consentimiento informado” (“conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades”…), por más que explicable por razón de sus antecedentes, resulta repetitivo y tautológico.
“…para que esa facultad de consentir, de decidir sobre los actos médicos que afectan al sujeto pueda ejercerse con plena libertad, es imprescindible que el paciente cuente con la información médica adecuada sobre las medidas terapéuticas, pues sólo si dispone de dicha información podrá prestar libremente su consentimiento, eligiendo entre las opciones que se le presenten, o decidir, también con plena libertad, no autorizar los tratamientos o las intervenciones que se le propongan por los facultativos. De esta manera, el consentimiento y la información se manifiestan como dos derechos tan estrechamente imbricados que el ejercicio de uno depende de la previa correcta atención del otro, razón por la cual la privación de información no justificada equivale a la limitación o privación del propio derecho a decidir y consentir la actuación médica…” (STC 37/2011, de 28 de marzo)
_
_
La INFORMACIÓN PREVIA a la contratación, una NECESIDAD AÚN POCO SENTIDA
_
El juzgado, como el control registral, por definición llegan tarde. Operan a posteriori, cuando ya no hay solución. Están para reprimir, no para prevenir. Aunque sólo fuera por esto, al menos en los casos de manifiesta asimetría informativa, convendría no operar en dos tiempos, primero en documento privado (es paradigmático el caso de la compraventa sobre plano) y luego ante notario. No es esta sin embargo la mentalidad imperante en nuestra sociedad.
_
Salud financiera
_
Con toda probabilidad la salud financiera no entra dentro del amparo ni, en particular, del art. 15 CE.
“… hemos de descartar, en primer lugar, que el problema pueda tener su encuadre en el art. 17.1 CE, ya que «según reiterada doctrina de este Tribunal (SSTC 126/1987, 22/1988, 112/1988 y 61/1990, por citar las más recientes) la libertad personal protegida por este precepto es la “libertad física«…”( STC 160/1987, de 27 de octubre)
Ello no debería restarle importancia. Aunque solo sea por su relación con la dignidad de la persona, con la libertad del art. 1.1 CE y los párrafos 2 (principio de igualdad) y 3 (seguridad jurídica) del art. 9 CE.
Antes de que nuestro TC terminase aceptando definitivamente su encuadre dentro del art. 15 CE, nuestro Tribunal Supremo ha venido también anudando el consentimiento -médico- informado a otros artículos de nuestra Constitución. Por ejemplo, a la exaltación de la dignidad de la persona que se consagra en su artículo 10.1, a la libertad del artículo 1.1 (STC 132/1989, de 18 de junio) y al artículo 9.2 (cfra SSTS de 27 de septiembre de 2001 y 23 de julio de 2003).
Otorgada la hipoteca, en tanto se paga el préstamo, ¿a quien pertenece la finca dada en garantía, al banco o al hipotecante? Acaso más de uno dudará qué responder. También más de uno pensará que la intervención notarial de una póliza es tan sólo un mero requisito formal; si acaso, algo -solo- «sine qua non» para su ejecución directa (art. 517 LEC). Decepcionante. Algo va mal. ¿Cómo puede ser que alguien no perciba al notario como garantía?
_
EDUCACIÓN para la «CIUDADANÍA»
_
Supongo que la idea es buena, casi obligada.
«Los Estados miembros deberían incluir la educación para la ciudadanía democrática y la educación en derechos humanos en los programas de educación formal en los niveles de infantil, primaria y secundaria, así como en la enseñanza y la formación general y profesional» (artículo 6 de la Recomendación CM/ Rec(2010)7 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la Carta del Consejo de Europa sobre educación para la ciudadanía democrática y educación en derechos humanos)
_
La Educación para la Ciudadanía -o la Educación Cívica y Constitucional, tanto da- en teoría al menos tiene por objetivo la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales. Sin carga adicional curricular, nos preguntamos si no convendría compartir dicha enseñanza con otros aprendizajes prácticos para la vida cotidiana en sociedad.
Antes o después, todos aprendemos por nosotros mismos cómo y donde comprar un ticket para el autobús. No ocurre lo mismo con otras actividades igualmente frecuentes:
- ¿Cómo rellenar un pagaré o una letra? ¿Qué hacer en caso de impago?
- ¿Cómo redactar un contrato de compraventa? ¿Qué significa gastos por ley?
- Lo mismo ocurre con los rudimentos financieros mínimos para entender un crédito o préstamo hipotecario (comisión de apertura, de mantenimiento, de estudio, TAE, cláusula suelo, qué índice es el más conveniente para escoger como referencia en caso de interés variable, ejecución extrajudicial) o un extracto bancario (para lo que se requiere una mínima noción de contabilidad).
- Teniendo una mínima formación, puede ser relativamente fácil aproximarse al fárrago estatutario de una sociedad limitada y saber distinguir dentro de ellos el trigo (domicilio, objeto, duración del cargo de administrador, arbitraje) de la paja.
¿Por qué? Se cuenta que en cierta ocasión un periodista preguntó a Einstein: “¿Me puede Ud. explicar la Relatividad?”. Einstein le contestó con otra pregunta: “¿Me puede Ud. explicar cómo se fríe un huevo?”. El periodista lo mira extrañado y le contesta “Pues, sí, sí que puedo”, a lo cual Einstein replica “Bueno, pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego”.
Ciertos “disclaimers”, aunque ofensivos para un sujeto medianamente formado, sirven a evidenciar la importancia de una comprensión “mínima” por parte del usuario/consumidor de los riesgos más básicos de su actuación. Ello explica, aunque no justifica, la actitud “a la defensiva” de médicos, bancos y hasta notarios; sus listados kilométricos de advertencias e información suplementaria.
Una educación práctica, que incluyese los rudimentos básicos del tráfico negocial cotidiano, facilitaría al ciudadano la comprensión y aprovechamiento de las explicaciones que por parte del profesional concernido se le ofrezcan. Lo que redundará en su provecho, dotándole de una mayor aptitud para elegir.
“… parte de la semilla cayó… en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó… parte cayó en buena tierra, y dio fruto… El que tenga oídos para oír, oiga” (Parábola del sembrador )
«Toda palabra -señala Jorge Luis Borges, «Mi experiencia con el Japón«- presupone una experiencia compartida. Si yo digo «amarillo», se entiende que el interlocutor ha visto el color amarillo. Si no lo ha visto, la palabra es inútil.ª
_
_
Forma: GARANTÍA VERSUS FORMALISMO
_
A la tradicional razón de seguridad jurídica –del tráfico-, se suman ahora la transparencia y el propio interés de –al menos uno de- los contratantes, en los casos en los que la transcendencia e importancia del caso lo justifiquen, para propugnar la forma notarial. Y sin embargo aún en entonces casos en ocasiones se percibe la forma pública como un requisito inane, mera formalismo. No es así. Mejor dicho, no debería ser así.
La degeneración de la forma en formalismo es señal de decadencia. Su reconversión en garantía, de recuperación. Si el notario no corrige la posible asimetría de información existente entre las partes, ¿quién amparará entonces al desinformado? Reconocida la utilidad de la institución notarial, no cabe sino su crítica en positivo, nunca propugnar su eliminación.
Así por ejemplo, a semejanza de lo que ocurre con el médico, es posible aplicarle al notario la inversión del onus probandi: la carga de la prueba sobre la existencia del adecuado consentimiento informado recae sobre el facultativo, pues es él quien se halla en situación más favorable para conseguir su acreditación (SSTS 16 de octubre de 1.998 y 8 de septiembre de 2.003).
Ahora bien, no toda falta de información genera automáticamente una indemnización, sino que se exige que el paciente pruebe los perjuicios que aquélla haya originado -ex art. 217 LEC 1/2000, la carga de la prueba de este extremo le corresponde a la parte actora- (STS de 23 de julio de 2.003).
Porque nadie en su sano juicio arrojaría piedras contra su propio tejado, es de esperar termine abogándose de manera clara por la revitalización de la forma notarial… allá donde fuere necesaria. En cantidad y calidad.
Un caso paradigmático: La donación de las participaciones sociales
_
La transmisión de participaciones sociales en una sociedad limitada sirve sin embargo a evidenciar que los tiempos actuales no terminan de ser propicios a la revitalización formal que postulamos.
Es sabido que el art. 106 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exige que la transmisión de dichas participaciones se realice en documento público.
Artículo 106 LSC. Documentación de las transmisiones.
1. La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público.
La constitución de derechos reales diferentes del referido en el párrafo anterior sobre las participaciones sociales deberá constar en escritura pública.
2. El adquirente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen.
_
Pues bien, nuestro Tribunal Supremo ha interpretado que la forma que impone dicho art. 106 LSA lo es no ad substantiam sino ad utilitatem.
«El artículo 26, apartado 1, de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada -artículo 106, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital-, exige que conste en documento público la transmisión de las participaciones sociales. Ello, sin embargo, no convierte en solemne el correspondiente contrato, pues la forma notarial no alcanza el nivel de constitutiva o esencial para la perfección del mismo -ad substantiam o solemnitatem-. Antes bien, sólo cumple la función de medio de prueba –ad probationem– y de oponibilidad de la transmisión a los terceros -ad exercitium o utilitatem-, en sentido similar al que atribuye a la misma forma el artículo 1279 del Código Civil.» (STS 14 abril 2011)
Consecuentemente, nuestro Tribunal Supremo considera aplicable a una donación de participaciones sociales el art. 632 CC. Ahora sí, la forma en él exigida la considera solemne, «ad essentiam».
Artículo 632 Cc.
La donación de cosa mueble podrá hacerse verbalmente o por escrito.
La verbal requiere la entrega simultánea de la cosa donada. Faltando este requisito, no surtirá efecto si no se hace por escrito y consta en la misma forma la aceptación.
«… las participaciones sociales… son bienes susceptibles de posibilitar un ejercicio continuado y de ser apropiadas y transmitidas.
Ello sentado y, ante la ausencia de norma especial, les es aplicable a las participaciones sociales el régimen jurídico general de la donación, contenido en el Código Civil. Y, en concreto, el propio de la que tiene por objeto bienes muebles -artículos 333 y 335, en relación con el 632, todos del Código Civil-.
Las dos formas que, alternativamente, exige el artículo 632 del Código Civil para la donación de bienes muebles tienen un carácter solemne, pues ha de hacerse necesariamente por escrito, aunque sea privado, y constar en la misma forma la aceptación – escrito que cumple idéntica función esencial que la que el artículo 633 atribuye a la escritura pública en la donación de inmuebles- o, si la donación fuera verbal, realizarse con la «entrega simultánea de la cosa donada».
De no cumplirse alguna de esas dos formas, la escrita o la real, la donación no producirá efectos» (STS 14 abril 2011)
No dudamos que el TS tiene buenas razones para restar importancia al art. 106 LSC.
1. La transmisión aformal de las participaciones se acompasa bien –mejor que la formal- al régimen previsto para la transmisión de las acciones, tanto para las representadas mediante anotación en cuenta (art. 36 LMV) como para las representadas mediante títulos (cfra. arts. 120 LSC y 545 Cdec).
El artículo 36 de la Ley 24/88 en su primitiva redacción –hoy derogada- disponía: «Tendrán la consideración de operaciones de un mercado secundario oficial las trasmisiones por título de compraventa de los valores admitidos a negociación en dicho mercado. Dichas operaciones deberán realizarse con la participación obligatoria de, al menos, una entidad que ostente la consideración de miembro del correspondiente mercado, sin lo cual serán nulas de pleno derecho»
Incluso con aquella redacción hubo quien sostuvo que dicho art. 36 no declaraba ilícita la compraventa de valores acordada directamente entre vendedor y comprador; la nulidad de pleno derecho se refería no a dicha compraventa de valores sino a las operaciones de un mercado secundario de valores realizadas sin la participación de un miembro de éste. Hoy, tras la nueva redacción dada al precepto, la posibilidad de contratación extrabursátil es clara (+ aquí).
2. El artículo 112 LSC evidenciaría que la falta de observancia de la forma dispuesta en el art. 106 LSC no afecta a la validez y sí solo a la eficacia –oponibilidad- de la transmisión operada. Claro que también cabe entender que dicho artículo 112 LSC, como su propio tenor literal parece señalar, estaría pensado más para el art. 107 y ss LSC que para el art. 106 LSC.
Artículo 112 LSC. Ineficacia de las transmisiones con infracción de ley o de los estatutos. Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto en la ley o, en su caso, a lo establecido en los estatutos no producirán efecto alguno frente a la sociedad.
Tan cierto como que:
😥 La sociedad moderna reclama de una seguridad en la contratación y una transparencia (vg. por razón de prevención del blanqueo de capitales) incompatible con la tradicional protección del verus dominus en perjuicio del tráfico negocial.
😆 Aunque solo sea por escasez de recursos, no podemos permitirnos un sistema jurídico que ampara la incertidumbre y por ende fomenta la litigiosidad.
🙄 Dada la creciente complejidad y asimetría del tráfico, se hace conveniente la intervención de un tercero, experto independiente –a la sazón, el notario-, que asesore y advierta a la parte o partes –necesitadas de ello- de las consecuencias de su actuación.
¿Quién advertirá al donante de los riesgos de la donación? Por ejemplo por razón del posible incremento de patrimonio devengado en IRPF a raíz de la transmisión. En esta como en tantas otras cuestiones (vg. actas de junta) habría que «aprovechar» al notario. Para ello convendrá no confundir los términos: si hace mal su trabajo –porque no asesora suficientemente- corríjasele; si se estima que sus honorarios son excesivos, mejor que reducírselos –lo que no impedirá el trabajo en masa por unos pocos- increméntesele la carga. Por el bien de todos, todo menos prescindir de él.
De ahí la conveniencia de exigir escritura pública –mejor que documento público en general, en la medida en que no entra dentro de las tareas del juez el asesoramiento- para la transmisión de las participaciones sociales. Particularmente, y a semejanza de los inmuebles, para su donación; pues hace ya mucho tiempo que dejó de ser cierto aquello de “res mobilis, res vilis”.
Convencidos de la necesidad de revitalizar -allá donde fuere necesario- la escritura pública, de todo esto nos ocuparemos en detalle en una entrada posterior.