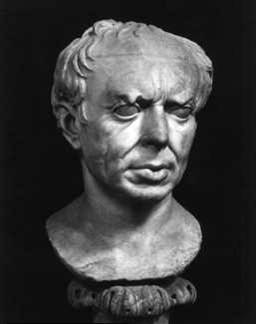 Todo empezó cuando se aceptó que el mandato podía ser retribuido. Desde entonces su distinción con el arrendamiento de servicios se volvió polémica, incierta. Puede que la -única- salida consista en volver a los orígenes, esto es, a considerar al mandato esencialmente gratuito; incorporando al tiempo a determinados contratos de prestación de servicios, si es que así se estima oportuno, la posibilidad de revocación/renuncia y en su caso sustitución. Como en la antigua Roma. Como en Alemania.
Todo empezó cuando se aceptó que el mandato podía ser retribuido. Desde entonces su distinción con el arrendamiento de servicios se volvió polémica, incierta. Puede que la -única- salida consista en volver a los orígenes, esto es, a considerar al mandato esencialmente gratuito; incorporando al tiempo a determinados contratos de prestación de servicios, si es que así se estima oportuno, la posibilidad de revocación/renuncia y en su caso sustitución. Como en la antigua Roma. Como en Alemania.
Dedicamos a este tema tres entradas: I, II y III. Esta es la primera.
Suele afirmar gran parte de la actual doctrina española que todo mandato ha de recaer sobre actos jurídicos:
. ¿Por qué no sobre negocios jurídicos? Todavía, ¿por qué normas se regirá la encomienda gratuita que hagamos a un tercero de determinado asunto no jurídico? Bien pensado, ¿cómo distinguir la actividad jurídica de la no jurídica?
. Podría ser, como ocurre en Alemania, que el mandato recayese sobre cualesquiera negocios o asuntos (Geschäfte), jurídicos (RechtsGeschäfte) o no (cfr. §§ 662 y 613a BGB). El caso es que en Suiza, además de un negocio, el mandato puede también tener por objeto servicios (Geschäfte oder Dienste, art. 394 del Código de Obligaciones suizo).
Me pregunto cuánto hubo de real, de adaptación a las peculiaridades del territorio, y cuánto de ficticio, afán de individualización y legitimación de la propia existencia, en el montaje de las diversidad legislativa a que el surgimiento de los Estados Modernos dio lugar.
Me pregunto también si no habrá llegado la hora, ahora que la necesidad aprieta, de desmontar esa gran Torre de Babel en que se ha convertido Europa. Por estricta razón de competitividad, de supervivencia.
Bien está, en el tema que tratamos, que cada uno regule sustantivamente el mandato como guste, esto es, con posibilidad o no de sustitución, de más amplia o limitada revocabilidad o renuncia. Ahora bien, ¿por qué no montar todos dichos contenidos sustantivos en un mismo armazón, con idéntica estructura? ¿Qué nos impide llamar todos a las cosas por un mismo nombre?
_
PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
_
_ El contrato de mandato es objeto de amplia regulación en nuestro Código Civil (art. 1709 y ss Cc). En cambio, al genuino arrendamiento de servicios -del que se desgajó el contrato de trabajo- apenas si le dedica dos menciones, una a su concepto (art. 1544 Cc) y otra a su necesario límite temporal (art. 1583 Cc). Y sin embargo la praxis acaso conozca más contratos de prestación de servicios que de mandato. ¿Cómo es esto?
Los contratos de prestación de servicios de naturaleza civil -no laboral- serían, a día de hoy, aquellos manuales o intelectuales que carecen de la relación de dependencia propia del contrato de trabajo.
Visto con mentalidad actual, sorprende que el Code Civil napoleónico -1804-, cuyo ejemplo -en el tema que tratamos- sigue nuestro Código, apenas se ocupase del arrendamiento de servicios profesionales, prestados de forma no asalariada -dependiente- sino autónoma (cfr. arts. 1710 y 1779 ss Cc francés).
Hoy en día se entiende que el campo propio de acción del contrato de servicios corresponde al desempeño de las prestaciones propias de gran parte de los llamados “profesionales liberales” (médicos, economistas, abogados, entre otros). Y bien, ¿cómo es que siendo tan amplio su campo de acción el Code Civil no lo reguló en detalle?
¿Acaso en 1804 el arrendamiento de trabajo autónomo -no asalariado- carecía de importancia? ¿Es que entonces no existían zapateros -remendones-, molineros -que trabajasen por maquila- ni estañadores? Esta cuestión -junto con otra que sigue-, para la que fui incapaz de obtener respuesta, me motivó a acometer el estudio que ahora expongo. ¿Sería posible que en 1804 el criterio de deslinde entre el mandato y el arrendamiento de servicios -autónomos- fuese mucho más proclive al primero que hoy en día?
_
_ La otra cuestión que captó mi curiosidad fue el «hermanamiento a la fuerza» que por azares de la historia sufrieron las nobles profesiones liberales y los «viles» trabajos manuales. ¡Tanto distanciamiento histórico para al final terminar unidas bajo un mismo contrato, de servicios! Me pregunto si algo habría de aprovechable en el sucesivo degradamiento de las artes liberales y la progresiva dignificación del esfuerzo físico, a la hora de explicar la evolución -y situación actual- de la distinción entre mandato y arrendamiento de servicios.
_
Por qué la distinción entre mandato y servicios es importante
_
¿Qué está en juego? Subyace a esta cuestión la posibilidad o no de libre revocabilidad/renuncia de la relación negocial por una u otra parte. También la posibilidad o no de nombrar sustituto. Lo que -salvo prohibición- es posible en el mandato (arts. 1732 y 1721 Cc). No -en principio- en el arrendamiento de servicios (cfr. art. 1161 Cc).
Llama la atención que en Alemania la regla general sea la insustituibilidad del mandato. Justo lo contrario que entre nosotros. ¿Por qué será?
![]()
![]() § 613 BGB Unübertragbarkeit (Dienstvertrag). Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel in Person zu leisten. Der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel nicht übertragbar.
§ 613 BGB Unübertragbarkeit (Dienstvertrag). Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel in Person zu leisten. Der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel nicht übertragbar.
¿Cual de las dos legislaciones, la española o la alemana, en el punto que tratamos, es más acorde a la tradición?
Agudamente alguno podrá apostillar, ¿a qué tradición? Más aún, desde un punto de vista estrictamente racionalista, podrá señalarse, ¿acaso el apego a la tradición es en sí algo ventajoso? Está visto que todo puede ser discutible. Incluso tal afirmación.
_
Un ejemplo, EL ABOGADO
_
A día de hoy suele afirmarse que el procurador es nuestro mandatario (arts. 26.2, 27 y 29 LEC); y que, en cambio, a nuestro abogado nos liga un contrato de servicios. Me pregunto si esto es ciertamente así.
_
😯 ¿Y en los casos en que el abogado hiciera al tiempo las veces de representante?
_
Art. 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 1. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado. Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones.
Artículo 4 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra.- Representación y defensa de las partes. 1. En el arbitraje de equidad las partes podrán intervenir por sí mismas, estar representadas por Procurador y asistidas por Abogado en ejercicio o, a su elección, otorgar la representación y asistencia técnica a un Abogado.
_
😯 ¿Cómo admitir entonces que el cliente pueda unilateralmente desligarse de la prestación de servicios contratada con su abogado? Cfr. arts. 1256 y 1732 Cc.
_
La STS 6 de octubre de 1989, que califica la relación entre abogado y cliente como arrendamiento, se pregunta: ¿Es posible su “resolución” unilateral por voluntad del cliente, a saber, por pérdida de la confianza del cliente en su defensor? Entiende que sí “… por la consideración acertadamente vertida por los órganos de instancia del carácter intuitu personae que ha de reconocerse a los servicios prestados por los letrados a sus clientes, basados primordialmente en la confianza que éstos depositan en aquellos y que puede serles retirada en cualquier momento sin que las normas colegiales impongan otro requisito para ello que el abono previo de los prestados…”
En absoluto compartimos dicha argumentación:
– Nada obsta ciertamente a que un arrendamiento de obra o servicios se haga intuitu personae (cfr. arts. 1161 y 1595 Cc). Ahora bien, que la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hayan tenido en cuenta a la hora de establecer la obligación -en esto consiste el intuitu personae- no implica necesariamente que la pérdida de confianza pueda por sí sola motivar la resolución del contrato. En efecto, en línea de principio, que la realización de determinado retrato se encargue a un pintor no habría de implicar que quien lo encargase pudiera por su sola voluntad desistir del encargo; ni que el pintor pudiese dejar sin efecto por sí solo el encargo, una vez aceptado.
Salvo que la ley (art. 1594 Cc) o las partes así expresamente lo determinasen. Lo que no es nuestro caso. Otra cosa es lo que, apremiada por las circunstancias del caso, pueda en algún caso decir la jurisprudencia.
“…ambas partes aceptaron la calificación del contrato que les ligó, como un contrato de servicios, cuando su muy complejo contenido es mezcla también de mandato y arrendamiento de obras y en todo caso, contrato «intuitu personae» porque no existe duda de que para la elección de «Málaga Tur 92, SA», se tendrían en cuenta sus muy especiales condiciones personales para llevar a buen fin un proyecto necesitado de planes, estudios y también de subvenciones y de crédito oficial; todo ello, permitiría en cualquier momento al dueño del negocio incluso prescindir de la valiosa colaboración de la empresa de gestión, por mera decisión unilateral, sin necesidad de dar explicaciones, pero en todo caso, con obligación de indemnizar o de compensar al gestor en la forma prevista por el artículo 1594 del Código Civil…” (STS 9 Febrero 1996)
– En principio el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (art. 1256 Cc). Excepcionalmente habrá lugar a ello cuando la ley (es el caso del mandato, art. 1732 Cc) o las partes así expresamente lo determinen (STS 30 noviembre 2007). Lo que –en principio- no es nuestro caso.
“ La posibilidad de que se produzca el desistimiento unilateral o denuncia del contrato mediante el ejercicio de un derecho potestativo incluido en el contrato mismo ha sido admitida por la jurisprudencia (SSTS 29 de enero de 1972, 3 de marzo de 1992, 9 de enero de 1995, etc.) que incluso ha aceptado con carácter de «condición no invalidante» aquélla en la que la voluntad del deudor depende de un conjunto de motivaciones e intereses que, actuando sobre ella, influyen en su determinación, aun cuando estén confiadas a la sola valoración del interesado (SSTS 15 de noviembre y 3 de diciembre de 1993, 13 de febrero de 1999, etc.), pero ha de basarse en una previsión contractual explícita, que no se da en el caso” (STS 30 Noviembre 2007)
_
😯 Imaginemos que determinado cliente sostiene que nada le debe a su abogado, argumentando que no alquiló sus servicios -nunca hablaron de precio- sino que le defendió por amistad. Suponiendo la existencia de un mandato, la presunción del art. 1711 Cc hace fácil la solución. En cambio, tratándose de un arrendamiento de servicios, ¿cómo salvar el art. 1544 Cc, que exige precio cierto?
_
Nuestro TS, que califica la relación de válida prestación de servicios, acude entonces a la costumbre o uso frecuente en el lugar en que se prestan los servicios, a la equidad, a las normas orientadoras de honorarios mínimos (STS 19 enero 2005). El precio no estaría determinado, pero sería determinable.
“… aunque la existencia de un precio cierto sea elemento necesario para la validez del contrato de arrendamiento de servicios y, también, por ello, del contrato de arrendamientos de servicios profesionales por Abogado, esta exigencia se cumple no solo cuando el precio se pactó, expresamente, sino, también, cuando es conocido por costumbre o uso frecuente en el lugar en que se prestan los servicios ( Sentencias de 10 de noviembre de 1944 y 19 de diciembre de 1953); tratándose de profesionales que figuran inscritos en una corporación o colegio profesional, la retribución o el precio de sus servicios puede estar regulado por aranceles o tarifas o, como es el caso de los abogados, por normas orientadoras de honorarios mínimos que protegen frente a la competencia desleal, pero que también proporcionan criterios indicativos sobre el coste de los servicios; cuando se trata de varios asuntos de diferente naturaleza, la falta de fijación de cantidades al menos globales, (aunque lo deseable es que sean parciales) por cada asunto, genera una auténtica indeterminación que impide el ejercicio prudente del arbitrio judicial para fijar el precio de los servicios ( Sentencia de 3 de febrero de 1998)…” (STS 19 Enero 2005)
Con una interpretación así, y puesto que «la indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes» (art. 1273 Cc, cfr. STS 14 diciembre 2006 VINCULO), nos preguntamos qué impide que una venta de granos u otras mercaderías -con precio de cotización en mercado organizado- aún sin fijación alguna de precio por las partes sea considerada tal. Algo –parece- no termina de funcionar.
Lo dicho no es óbice para que podamos admitir que los supuestos de precio determinable que contempla el art. 1447 Cc no constituyen numerus clausus. El riesgo de estirar el «uso o la costumbre del país» (arts. 1258 y 1287 Cc) hasta tal extremo consiste en desvirtuar el art. 1289.2 Cc.
Obviamente no negamos que el abogado en cuestión pueda merecer, por su trabajo, percibir cierta suma de dinero. Lo que ponemos en duda es que tenga derecho a ello en pago del arrendamiento de sus servicios. Parece menos forzado -al menos en el caso que contemplamos- concedérsela en virtud de mandato (lo que con toda probabilidad forzaría a reconocer su existencia en los demás casos) o, en último término, por razón de enriquecimiento injusto.
_
😯 A partir de su sentencia de 16 de febrero de 1935 nuestro Tribunal Supremo viene calificando el contrato que une al abogado con su cliente como contrato de arrendamiento de servicios. Así, por ejemplo, las STS 25 de mayo de 1992, 17 de noviembre de 1995 y 15 de noviembre de 1996. Antes, sin embargo, había considerado que se trataba de un mandato (STS 14 de junio de 1907, 25 de febrero de 1920 y y 22 de enero de 1930). ¿En qué quedamos?
No es de mi interés sopesar si es ahora -servicios- o antes -mandato- cuando acierta nuestro TS. Me pregunto qué le impide volver mañana a considerar de nuevo al abogado mandatario. ¿Cuestión de moda? Los criterios de distinción se suceden en el tiempo. Sin que parezca que ninguno de ellos acierte a ser absolutamente claro e indiscutido.
_
😯 Ni que decir tiene la jurisprudencia nunca es del todo unánime, lineal. Así, la STS 15 Diciembre 1994 parece sugerir que la relación jurídica que une al abogado con su cliente podría encuadrarse tanto en el arrendamiento de servicios como en el mandato.
De la misma manera que puntualmente el encargo a un abogado de la realización de un dictamen podrían calificarse de contrato de obra -no de servicios-, la encomienda que el cliente le otorgase para la realización de ciertos actos jurídicos -en su caso, negociales- podría aproximar su figura a la del mandatario. Es el caso del poder otorgado al abogado para transigir -extraprocesalmente-. ¡O para sustituir al procurador!
¿Alguien discutirá que, dadas las circunstancias, tal negociación transaccional pudiera ser -o llegar a ser- la facultad más importante concedida al abogado nombrado por el cliente para asumir su defensa en determinado pleito? Y bien, ¿habrá entonces que aplicar la teoría de la absorción -contrato único- o pretender la existencia de dos relaciones negociales -una de servicios y otra de mandato- distintas? Todo es manifiestamente artificioso. Y lo que es peor, inseguro.
_
LA HISTÓRICA RETICENCIA DE LAS PROFESIONES LIBERALES A SU ENCUADRAMIENTO EN EL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS
_
Las profesiones liberales habrían pasado históricamente en Roma por todo. 1º Primero se habrían ejercido al margen del Derecho. 2º Luego dentro del mandato. 3º Por último, aunque con reticencias, habrían pasado a ser consideradas como un servicio (en su caso, obra) más.
_
1º- Los contratos consensuales no existieron en Roma desde un principio. Fueron obra del ius gentium. El mandato fue, desde sus orígenes, un contrato consensual. Por tanto, es razonable pensar que inicialmente, antes que el pretor se ocupara de dichos contratos consensuales, serían otras instituciones -particularmente la amicitia y la fiducia-, las encargadas «extrajurídicamente» de regirlas. De la misma manera que un sujeto pide auxilio a su vecino para que, por razón de relaciones de buena vecindad, le ayude.
No al inicio de la andadura del mandato sino con el tiempo, penosamente, habrían encontrado las profesiones liberales acomodo en el mandato.
No es pues de extrañar que su acomodo resulte en ocasiones algo forzado. Así ocurre con el art. 1719 Cc («En la ejecución del mandato ha de arreglarse el mandatario a las instrucciones del mandante…). ¡Y sin embargo un profesional aparece de partida obligado a actuar según su lex artis!
El mandato habría nacido para otro tipo de actividades, principalmente jurídicas (transigir, enajenar, hipotecar, administrar, ejercitar acciones, contratar…). Aunque también -de forma más o menos excepcional- podría recaer sobre actividades de hecho (Gayo 3, 162); ¿por qué no sobre los servicios encargados -sin mediar merced- a un médico?, añadimos nosotros.
_
2º- Honorarium dicitur quod non mercedi nomine, sed honoris causa. Durante la República romana, los servicios que prestaban los tutores, como el de los abogados o jueces, eran total y esencialmente gratuitos, en cuanto se consideraba que realizaban un officium -deber moral de ayuda a terceros que se ejerce libérrimamente-. Los officia se reputaban servicios inestimables, que repugnan toda tasación económica. Por tanto, la gratificación que quienes los prestaban pudieran recibir no tenía la consideración de pago ni precio: No existía obligación jurídica alguna; se trataba sólo de honrar a quien prestaba dicho servicio.
Poco a poco los «regalos» fueron aproximándose al pago de un -todavía inexistente- precio. Así, la Lex Cincia de donis et muneribus -año 204 a.C.- fue plebiscitada, dice TACITO, -entre otras razones- para tratar de contrarrestar los regalos excesivos -por encima de cierta tasa- que los clientes se veían de hecho constreñidos a realizar en favor de sus patronos: «Ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat». Aunque se trataba de una ley imperfecta (no anulaba la donación ilegal), pronto el pretor concedió una exceptio legis Cinciae (cuando el donante no había llegado a entregar la cosa donada) e incluso una replicatio legis Cinciae.
_
3º- Con el tiempo -gran parte de- los antiguos officia se convirtieron en profesión retribuida.
Por diversas razones. Disminución de los beati possidentes, decadencia del cursus honorum y de los vínculos de solidaridad moral, acceso a la profesión de plebeyos sin recursos, etc.
Paradójicamente, el Derecho Romano imperial terminó por aglutinar en una misma figura dos hasta entonces antitéticas y opuestas, a saber, las operae illiberales (locatio conductio operarum -arrendamiento de servicios-) y las liberales (encuadradas hasta entonces, por razón de su esencial -y ya entonces ficticia- gratuidad, en el mandato). El moderno contrato de servicios, que protege todo género de trabajos, sin hacer distinción entre los liberales y los serviles, surge entonces.
I.1 pr. § 1. D. de variis et extraord. cognit. (590. 13) (ULPIANO): Praeses provinciae de mercedibus ius dicere solet, sed praeceptoribus tantum studiorum liberaliium. Medicorum quoque eadem causa est quae professorum – et ideo his quoque extra ordinem ius dici debet…
Y así hasta nuestros días. Hasta que hemos terminado reconociendo primero, que no es degradante trabajar, esto es, convertir el trabajo en medio de vida; y luego, que todo trabajo –honrado- es digno.
En modo alguno es posible a día de hoy apreciar en el mandato un instituto socialmente superior al arrendamiento de servicios (cfr. STS 21-1-1975).
_
Un encuadramiento aún no enteramente consolidado
_
Por el peso de la inercia, es normal que en el curso de la historia surgieran reticencias al -continuo- reencuadramiento de las profesiones liberales. En particular, a considerar su ejercicio como arrendamiento de servicios. Una reticencia que surge ya en tiempos del Corpus Iuris Civilis y se afianza en el Código Napoleónico, llegando hasta nuestros días.
_
__ En el Digesto se exige expresamente que el mandato sea esencialmente gratuito: “Mandatum, nisi gratuitum, nullum est, nam originem ex officio atque amicitia trahit; contrarium ergo est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem potius respicit.” (Digesto XVII, 2, 5, §2).
Claro que también en la ley 6 de dicho libro XVII del Digesto se introduce una grave matización: Aún interviniendo remuneración –pero no precio o merced- el contrato seguiría siendo mandato: “si remunerandi grati honor intervenit, erit mandati actio” (Digesto XVII, 1, 6). Dicha remuneración sería jurídicamente exigible, siquiera sea «extra ordinem». La confusión estaba servida.
“Como expresión de gratitud, más que como compensación al servicio prestado, se admite la posibilidad de que el mandatario reciba un salarium, que es exigible extra ordinem…” (Juan Iglesias, Derecho Romano, 1972, pag. 436)
¿Qué diferencia hay entre honorario y merced, en otras palabras, entre remuneración y salario? En determinadas fuentes a los honorarios se les denomina “cuasi merces officii”.
_
__ El art. 1986 Code Civil de Napoleón y el art. 1602 del Proyecto García Goyena 1851 ejemplifican la discusión que, en relación a la esencia gratuita o no del mandato, el Digesto suscitara.
En efecto, mientras para Napoleón –con el matiz remuneratorio indicado- el mandato no es esencialmente gratuito, para el Proyecto de 1851 sí.
Art. 1986 Cc francés. Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.
Art. 1602 Proyecto 1851. El mandato es un contrato por el que uno se encarga gratuitamente de dirigir los negocios que otro le comete”
_
García Goyena, en sus Concordancias, Motivos y Comentarios al Proyecto de 1851, da cuenta de los discursos 90 y 91 franceses, que sirven a explicar y motivar la posición del Código Napoleónico:
“El artículo 1986 imprime a este contrato el carácter hermoso del desinterés y de la generosidad: Pero el rigorismo Romano ha parecido, y con razón, excesivo. ¿Por qué no ha de poder el mandante dar o prometer una recompensa? ¿Por qué no ha de poder obedecer al sentimiento de una justa delicadeza que le inclina a indemnizar al mandatario del sacrificio del tiempo y de los cuidados que hubiera podido emplear útilmente para sí mismo? Estas muestras de gratitud, lejos de desnaturalizar el servicio, no hacen más que realzar su carácter. Una recompensa dada o prometida jamás se reputa en este contrato sino como una indemnización; no es un beneficio.”
La réplica de García Goyena es contundente:
“Que por decoro o vanidad se llame al precio de ciertos trabajos honorario, y al de otros precio o jornal, no altera la verdad y sustancia de las cosas. En buena hora que no se llame arriendo al de un abogado con su cliente, al de un doctor con su discípulo; ¿pero dejará de ser un contrato innominado, do ut facias, facio ut des? Esta es la verdad, aunque algunos califican de mandato al primer caso, y de contrato innominado al segundo.”
Y añade:
“Todas estas consideraciones se estrellan contra la sencilla realidad de las cosas, porque todas pueden aplicarse al verdadero arriendo de obra y a los contratos innominados; en todos estos casos lo que se da es una indemnización, una justa recompensa, y entre esta y el precio, sobre todo si es alzado, no se percibe verdadera diferencia. ¿Qué importa que la recompensa o indemnización sea de un tanto fijo o cantidad alzada, o bien de un tanto al año, mes o por ciento? ¿Cómo podrá sostenerse que el obligado a poner su trabajo o industria en negocios ajenos hasta su fin, o por cierto tiempo, se libra en este caso por la renunciación?
Para terminar concluyendo:
“Rige aquí lo mismo que en el artículo 1660 sobre el depósito propiamente dicho: ambos contratos deben ser esencial y necesariamente gratuitos: de otro modo degenera en el de arriendo o en uno de los innominados; y por las reglas de estos podrán resolverse fácilmente los casos que ocurran.”
_
__ La sola terminología, a saber, la pervivencia de las “profesiones liberales” sirve a constatar cómo hoy en día la asimilación de unas y otras profesiones, las intelectuales y las manuales, no se ha completado.
Por más que combatida, a nivel social –cultural- sigue existiendo una mayor estima de las primeras en detrimento de las segundas. Más aún, siguen existiendo “officia” cuya retribución se considera improcedente, prácticamente una indignidad. Es el caso de los servicios prestados por los sacerdotes del clero católico.
Por la celebración de un bautizo, boda o comunión, a un sacerdote se le gratifica. Si se prefiere, uno se siente compelido a darle una limosna. El caso es que no se le paga.
También a nivel estrictamente jurídico la distinción pervive. Y no sólo en las leyes de más antiguo cuño (vg. art. 1967 Cc) sino -parece- en las reelaboradas en fecha reciente (arts. 1362 y 1365 Cc –totalmente reestructurados por Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio-).
Artículo 1967 Cc.
Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
1. La de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, Escribanos, peritos, agentes y curiales sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran.
2. La de satisfacer a los Farmacéuticos las medicinas que suministraron; a los Profesores y Maestros sus honorarios y estipendios por la enseñanza que dieron, o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio.
3. La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus servicios, y el de los suministros o desembolsos que hubiesen hecho concernientes a los mismos.
4. La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico.
El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren los tres párrafos anteriores se contará desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios…
_
Artículo 1365 Cc. Los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge:
1. En el ejercicio de la potestad doméstica o de la gestión o disposición de gananciales, que por ley o por capítulos le corresponda.
2. En el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio o en la administración ordinaria de los propios bienes.
En resumen, el tiempo, que todo lo muda, terminó por desnaturalizar las instituciones. Figuras originariamente bien definidas acabaron por confundirse entre sí, dando pie a inagotables discusiones sobre su posible deslinde. Así, nuestro TS ha otorgado en ocasiones la calificación jurídica de mandato al contrato realizado por las personas que ejercen las profesiones liberales (vg. STS 22 febrero y 14 junio de 1907), mientras que en otras opta por su reconducción al arrendamiento de servicios (STS 2 de junio de 1960).
“…Según la teoría hoy prevalente en el campo científico, el contrato relativo al ejercicio de una profesión liberal, no es otra cosa que un arrendamiento de servicios, ya que desde el punto de vista de la clasificación jurídica, no puede tenerse en cuenta más que los elementos constitutivos del contrato, y éstos son idénticos así en el que tiene por objeto la prestación de un trabajo material como en aquél cuyo objeto es la prestación intelectual, y aunque de una manera eventual y accesoria puedan ser encomendadas a los abogados gestiones propias del contrato de mandato o poderes de representación, en su esencia los servicios de los letrados como de las demás personas que ejerzan profesiones liberales, no constituyen más que una modalidad del que la tradición jurídica y nuestro Código Civil vienen llamando contrato de arrendamiento de servicios, pues, según dice la Sentencia de 18 de enero de 1941: «el molde amplísimo del contrato de prestación o arrendamiento de servicios cobija sin género de duda, los servicios superiores y muy calificados de quienes, como los médicos, ejercen las llamadas profesiones y artes liberales»…” (STS 2 de junio de 1960)
_
Continua en II y III



¿Se puede pensar que el poder que hace el cliente al abogado es un mandato? ¿Es una prueba de que en verdad representa al cliente?
Un saludo, Luis
El Procurador representa a la parte y el Abogado lo defiende. Al menos eso es la teoría, pacífica a día de hoy: El cliente no resultaría vinculado a su abogado por un mandato, sino por un contrato de prestación -arrendamiento- de servicios.
Otra cosa es que, en la realidad de la vida cotidiana, casi siempre el cliente «crea» dar -y a veces dé- poder al abogado (junto a procuradores), como tú bien detectas. Con facultades, en su caso, de sustitución del poder. ¿Por qué será?