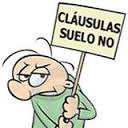 .
.
Dada su importancia (también en materias no afectantes al consumo, más aquí), hemos venido dedicando en este blog nuestra atención a la STS 9 Mayo 2013 (por ejemplo, aquí). También por la inseguridad que genera.
Un ejemplo de esto último lo constituye precisamente la STS 8 septiembre 2014 que ahora comentamos. Para Sancho Gargallo, quien emite voto particular en dicha sentencia, las cláusulas suelo -predispuestas- correspondientes a los dos contratos de préstamo hipotecarios de referencia, aplicando la doctrina de la Sala sobre el control de transparencia, no debían ser declaradas abusivas. ¡ Justo lo contrario de lo que, aplicando idéntica doctrina, considera el resto de sus compañeros !
La cláusula en cuestión reza así:
“No obstante, en todo caso, se pacta un tipo de interés mínimo aplicable al préstamo de los ‘periodos de interés’ siguientes al inicial del 2,75% nominal anual, de forma que, si del procedimiento de revisión en los apartados anteriores para un ‘un periodo de interés determinado’ resultara un tipo de interés nominal inferior al mínimo pactado anteriormente, se aplicará en su lugar este tipo mínimo durante dicho periodo de interés”.
El legislador, opinamos, debe rectificar la arriesgada -por insegura- brecha que la STS 9 Mayo 2013 ha abierto. Por lo que sigue.
Léase bien la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea, de 30 de abril de 2014, C-26/13, y se verá que en puridad no impone un doble filtro o control de transparencia como de una lectura apresurada de la STS 8 septiembre 2014 parecería.
Vaya de antemano que quien esto escribe comprende y reconoce el esfuerzo que nuestro TS realiza, en esta y en anteriores sentencias, en favor de la justicia. A partir de ahí, empero, todo es disensión, mejor, duda, exhortación a la autocrítica.
.
__ Forzado por el tenor literal del art. 4.2 de la Directiva 93/13, según el cual el control de contenido no puede referirse “a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible”, nuestro TS se ve abocado a prescindir de dicho control de contenido. Pues es claro que la cláusula suelo forma parte inescindible del precio que debe pagar el prestatario, y por ello del objeto principal del contrato.
Tratándose de cláusulas generales de contratación y en general de la contratación en masa, la tradicional doctrina sobre el error contractual resulta insuficiente: operaría sólo caso por caso, sin posibilidad de generalización; adolecería además del inconveniente de la dificultad probatoria.
Claro que si, en otros ámbitos -vg. en la responsabilidad extracontractual- se ha invertido jurisprudencialmente, en mayor o menor medida, la carga de la prueba, ¿por qué no también en estos casos? Se trataría de generalizar lo que ya puntualmente aparece expresado en materia de consumo (cfra. arts. 66 bis, 76, 82.2, 88.2, 97 y 100.3 del Real Decreto Legislativo 1/2007). Una solución como la apuntada, en cualquier caso, seguiría siendo ciertamente insegura y por tanto poco recomendable.
Artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias… Concepto de cláusulas abusivas… 2… El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba.
Art. 97 del Real Decreto Legislativo 1/2007. Información precontractual de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil… 8. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de información establecidos en este artículo incumbirá al empresario.
.
__ Así las cosas, no quedándole a nuestro TS sino el recurso al control de transparencia, esto es, a la abusividad por falta de claridad y comprensibilidad, por esa senda, con apoyo en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea, de 30 de abril de 2014, C-26/13, se aventura. Un control de transparencia que, para evitar el inconveniente del casuismo a que la doctrina del error contractual conduce, se concibe “como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta».
Este control de transparencia, “como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del ‘error propio’ o ‘error vicio’, cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la ‘carga económica’ que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la ‘carga jurídica’ del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo» (SSTS 406/2012, de 18 de junio, y 241/2013, de 9 de mayo)… (Voto particular de la STS 8 septiembre 2014)
Otros posibles remedios tradicionales quedan asimismo descartados. Por ejemplo, el centenario art. 1288 Cc: «La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad«. Pues la interpretación de la cláusula suelo, transparente o no para el consumidor, sería en todo caso clara, única.
.
__ Y bien, ¿cómo y cuando funciona ha de funcionar dicha transparencia y derivadamente su control? No bastaría con cumplir formalmente con la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Tampoco con el control de legalidad y el asesoramiento notarial (cfra. en particular el art. 30 de la Orden EHA/2899/2011)… pues ni una ni otro garantizan la transparencia real. ¿Ni tampoco la pueden ni la deben garantizar? Haciendo «encaje de bolillos» para al tiempo no dejar malparados ni a la citada Orden EHA/2899/2011 ni al Notariado (ambos habrían desempeñado debidamente su función) y posibilitar una declaración de abusividad, forzando lo que de ordinario -y hasta la fecha- por claridad y transparencia ha venido entendiéndose, nuestro Tribunal Supremo inventa un «doble control» de transparencia, en lo sucesivo no sólo formal -documental- sino real. Una transparencia que habría de jugar no sólo al tiempo de otorgar la correspondiente escritura de préstamo hipotecario, sino antes («en el propio curso de la oferta y de la reglamentación predispuesta»).
… predisponente … especial deber de comprensibilidad real en el curso de la oferta comercial y de su correspondiente reglamentación seriada…
… En el presente caso, esto no fue así pues el alcance de las cláusulas suelo no formó parte de las negociaciones y tratos preliminares que se llevaron a cabo, ni tampoco resultó destacado y diferenciado, específicamente, ni en el marco de la oferta comercial realizada, ni en el contexto de las escrituras públicas de los préstamos hipotecarios, objeto de estudio, en donde su referencia se realiza sin resalte o especificidad alguna, dentro de una cláusula mas amplia y extensa rubricada, significativamente, en atención a la regulación del «interés variable» del préstamo.
… una vez que ha quedado excluido el cumplimiento, por parte del predisponente, del deber de transparencia en el propio curso de la oferta y de la reglamentación predispuesta cabe plantearse, en su caso, si este control queda acreditado en el ámbito de la “transparencia formal o documental” que acompaña a este modo de contratar, particularmente del documento en donde se contempla la llamada oferta vinculante. Al respecto, la respuesta debe ser también negativa pues el citado documento sigue el mismo esquema formal de las escrituras públicas analizadas en donde la cláusula suelo, referida a un “tipo mínimo anual”, queda encuadrada en el apartado correspondientemente rubricado con referencia excluida al “tipo de interés variable” (condición 3 bis de la oferta), sin mayor precisión y comprensibilidad de su alcance o relevancia y en un contexto caracterizado por la abundancia de datos y formulaciones bancarias, ausente, por otra parte, de simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés mínimo en el momento de la contratación; criterios, todos ellos, tenidos en cuenta por esta Sala en el caso similar que dio lugar a la Sentencia de 9 de mayo de 2013. (STS 8 septiembre 2014)
Por más que no sea su propósito, irremisiblemente tanto la función administrativa (por lo que al contenido de la Orden de Transparencia respecta) como la notarial quedan degradadas. Ciertamente no a formalismo carente de toda significación. Pero sí a «formalismo» (la expresión no es nuestra sino del TS) documental, carente de eficacia «real» (dado que no garantiza la transparencia real en el contrato).
… debe señalarse, sin perjuicio de la importante función preventiva que los Notarios realizan sobre el control previo de las condiciones generales de la contratación que, conforme a la caracterización y alcance del control de transparencia expuesto, la comprensibilidad real debe inferirse del propio juego o desarrollo de la reglamentación predispuesta, de forma que la lectura de la escritura pública y, en su caso, el contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del respectivo préstamo hipotecario, no suplen, por ellos solos, sin protocolo o actuación específica al respecto, el cumplimiento de este especial deber de transparencia. (STS 8 septiembre 2014)
.
El «doble control» exigido por nuestro Tribunal Supremo no termina de convencer. «La contratación bajo condiciones generales… constituye un auténtico modo de contratar claramente diferenciado del paradigma del contrato por negociación regulado por nuestro Código Civil, con un régimen y presupuesto causal propio y específico que hace descansar su eficacia última, no tanto en la estructura negocial del consentimiento del adherente, como en el cumplimiento por el predisponente de unos especiales deberes de configuración contractual en orden al equilibrio prestacional y a la comprensibilidad real de la reglamentación predispuesta, en sí misma considerada.» Así lo afirma la STS que comentamos. Veamos:
.
🙂 Doble control, ¿sólo y siempre en presencia de condiciones generales de contratación? Podría ocurrir que la condición general no emanase de una entidad de crédito, ¿entonces? ¿Y si el predisponente fuese un pequeño o mediano empresario? ¿Y si ninguno de los contratantes resultase consumidor pero sí existiese grave desequilibrio entre ellos? Por lo demás predisposición, redacción unilateral del contrato («lo tomas o lo dejas»), no implica condición general de contratación. ¿Y bien? En último término, no siempre será fácil distinguir entre predisposición y postura dura -inflexible- dentro de una negociación.
.
😯 Probablemente, más que distinguir entre un control formal y otro material, lo acertado resulte potenciar al máximo el denominado control formal, tanto en la fase documental previa –oferta vinculante– como al tiempo de la autorización notarial.
- «El cliente… podrá solicitar a la entidad la entrega de una oferta vinculante…» (art. 23 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios). Me pregunto por qué no es obligatoria la entrega de dicha oferta vinculante al cliente en todo caso -como en la antigua Orden de Transparencia de 1994-. Pues, suponiendo que el Banco informase al cliente de su derecho a solicitar tal oferta – gratuita y de inmediata puesta a disposición-, ¿tendría algún sentido -estadístico- que el cliente se empecinara en su no recepción?
- En principio, el cliente tiene derecho a examinar el proyecto de escritura pública de formalización del préstamo hipotecario en el despacho del notario al menos durante los tres días hábiles anteriores a su otorgamiento. Puede empero renunciar expresamente, ante el notario autorizante, al señalado plazo (art. 30 de la Orden EHA/2899/2011). ¿Por qué? ¿Cómo garantizar entonces que luego no alegará por tal motivo falta de transparencia real?
El asunto nos recuerda la renuncia a la categorización como cliente minorista y su promoción a la de cliente profesional, conforme la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 -MIFID- (Anexo II. II.1. Dicha renuncia sólo es válida si el sujeto en cuestión efectúa una evaluación adecuada de su competencia, experiencia y conocimientos que le ofrezca garantías razonables de que es capaz de tomar sus propias decisiones de inversión y comprender los riesgos en los que incurre)
Epílogo
¿Pescado o caña para pescar? No parece recomendable subsidiar sin al tiempo exigir: por la denigración, falta de respeto y práctico desprecio que una ayuda sin ánimo constructivo implica. Acaso toda esta marea «pro consumidor» termine repercutiendo en su perjuicio (más aquí).
- ¿Hiperprotección? Bien pensado, algún consumidor podría considerarse ofendido por una sentencia como la que ahora comentamos: porque se le hace «irresponsable» de sus actos… y sólo a un «irresponsable» se le trata de tal guisa. Así las cosas, más que pretender defender al consumidor en su ignorancia e irreflexión, ¿por qué no instruirle y hacerle consciente de sus actos? Principalmente, ¡en la escuela! (más aquí)
La claúsula suelo es fácil de entender. Rara vez ocurrirá que ciertamente el consumidor no alcance a entenderla. A diferencia de cuestiones mucho más complejas en un préstamo hipotecario. Otra cosa es que gran parte de los prestatarios personas físicas, poco avezadas en estos temas, presten escasa importancia a todo lo que no sea el importe de la cuota a satisfacer. ¡Ni siquiera prestan atención al plazo! Tampoco parece importarles las comisiones, con tal de que no tengan que pagarlas en el acto (lo que casi nunca ocurre, por quedar englobadas en el préstamo), a excepción de la comisión por desistimiento (suponiendo sea su intención anticipar todo o parte del principal). Tratándose del interés, sorprendidos en alguna ocasión por lo abultado del mismo, la reacción frecuentemente es la misma: sorpresa, si acaso enfado y polémica, y en último término resignación. Ante un consentimiento -miope y cortoplacista, al tiempo que «obligado»- así prestado, por penoso que resulte, me pregunto qué debería hacer el Notario sino lo que hace.
Todavía, más allá de una pretendida hiperprotección al consumidor, a poco que se ahonda en la cuestión de las cláusulas suelo, parece adivinarse un fondo que poco tiene que ver con lo que superficialmente aflora: el consumidor no sería el único irresponsable, ¡también las entidades de crédito habrían, con una política de crédito irresponsable, contribuido a esta incómoda situación! Ante la limitación procedimental -principio dispositivo- y en cualquier caso ante la dificultad extrema de que una demanda por crédito irresponsable llegara a prosperar, los tribunales aplicarían justicia «de hecho», compensatoria de culpas -nulidad sin retroactividad-.
- Si a un mileurista lo «blindas», esto es, le haces prácticamente inembargable, ¿cómo pretender al tiempo que alguien racionalmente le preste dinero? Cfra. art. 1 R.D. Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios.
A este asunto dedicamos en su día nuestra atención (más aquí). Visto con «malicia», parecería que la inembargibilidad hubiese sido propiciada de propósito para al tiempo, derivar a «la clase del futuro», los mileuristas, hacia el alquiler (por las indudables ventajas que éste tiene frente a la propiedad de cara a la tantas veces pretendida y todavía mal vista movilidad geográfica laboral), y favorecer a las entidades de crédito (quienes ahora encontrarían una ezcelente «excusa» para no seguir invirtiendo recursos en un sector, el inmobiliario, que bien podría -al menos de momento- considerarse agotado en España).
- «En la contratación bancaria, hay muchas cuestiones que guardan relación con el precio, cuyo entendimiento puede llegar a ser difícil o, cuando menos, “no fácil” para un consumidor». Así lo evidencia el voto particular referido de la STS 8 septiembre 2014. Esta verdad, abolutamente incontrovertible para cualquiera que lidie en estos ruedos, a la vista de la doctrina de nuestro TS, podría resultar por sí sola suficiente para desincentivar la contratación con un consumidor. ¡Ganas de tener problemas en un futuro! Si ya en cuestiones nada difíciles de entender como una cláusula suelo tienes dificultades para cobrar, ¡prepárate para cuando te discutan los índices de referencia o el TAE!
La STS que comentamos destaca la íntima conexión de la «transparencia real» «con el desenvolvimiento mismo de las Directrices de orden público económico, como principios jurídicos generales que deben informar el desarrollo de nuestro Derecho contractual… este proceso, en el ámbito de las condiciones generales que nos ocupa, tiende a superar la concepción meramente «formal» de los valores de libertad e igualdad». Esto, sin dejar de ser estimulante, al tiempo nos produce escalofrío, vértigo.
El orden público económico, la rediviva «razón de Estado» maquiavélica, una expresión -esta última- cada vez menos usada en atención a la desconfianza que genera como resultado de abusos pasados.
Sin necesidad de tratar de la «komissarische» y democrática Diktatur (Carl Schmitt, más aquí), ni tampoco del ilegítimo terrorismo de Estado, habrá que convenir en que una expresión así, por su ambigüedad, abarca -podría abarcar- prácticamente todo. Desde la expropiación de Rumasa a la paralización generalizada de los desahucios de personas por debajo del umbral de pobreza. Desde la atribución de un status privilegiado al sector bancario (cfra. art. segundo del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública) hasta la protección del consumidor. Todo dentro de la Ley. Eso sí, dependiendo de quien en cada caso la aplique. Lo dicho, vértigo. Lo razonable, supongo, es avanzar hacia la seguridad (más aquí). De ahí nuestra insistencia en aumentar -en lo que se estime procedente- el control «documental» -previo y notarial-. Nunca inventar controles «paralelos», por la inseguridad que provocan y en último término, velis nolis, porque minan nuestro Estado de Derecho, nuestro sometimiento a la Ley.
El Supremo anula ocho cláusulas suelo de Caja Segovia por incumplir el deber de transparencia
.
 El pleno de la Sala de lo Civil no ha podido, sin embargo, pronunciarse en esta sentencia sobre si las cantidades que cobró de más la caja por este concepto deben devolverse.
El pleno de la Sala de lo Civil no ha podido, sin embargo, pronunciarse en esta sentencia sobre si las cantidades que cobró de más la caja por este concepto deben devolverse.
El Tribunal Supremo ha anulado las cláusulas cláusulas suelo de ocho contratos hipotecarios de Caja Segovia, hoy integrada en Bankia, porque incumplió con su deber de transparencia a pesar de que las escrituras se leyeron ante notario.
Sin embargo, en esta sentencia, el pleno de la Sala de lo Civil no ha podido pronunciarse sobre si las cantidades que cobró de más la caja por este concepto deben devolverse, un extremo que se rechazó en primera instancia pero sobre el que no se pronunciaron los afectados en su recurso.
Los magistrados se remiten a la resolución dictada el 9 de mayo de 2013, en la que declararon la nulidad de las cláusulas suelo en los casos en que se produzca una falta de transparencia, precisando en una aclaración posterior que carecían de efecto incluso si el cliente se había beneficiado de caídas en el euríbor. «Formalismos carentes de eficacia« En ese auto aclaratorio ya se especificaba que meros «formalismos carentes de eficacia», como puede ser la lectura del contrato por parte del notario, no pueden sustituir el «perfecto conocimiento» de todos los términos del contrato, imprescindible para que el consumidor decida si lo firma o no.
Ahora, vuelven a insistir en que, «sin perjuicio de la importante función preventiva que los notarios realizan sobre el control previo de las condiciones generales de la contratación», la comprensibilidad «real debe inferirse del propio juego de la reglamentación predispuesta».
De esta forma, considera el Supremo que la lectura de la escritura pública y, en su caso, «el contraste de las condiciones financieras de la oferta no suplen, por ellos solos, sin protocolo o actuación específica al respecto, el cumplimiento de este especial deber de transparencia».
Rechaza así los argumentos esgrimidos por Bankia, en la que se integró Caja Segovia, que negó el carácter impuesto de las cláusulas al tiempo que afirmó que hubo información acerca de las condiciones económicas de las operaciones y que los notarios habían leído las escrituras. Control de transparencia «Debe concluirse que el control de transparencia, como parte integrante del control general de abusividad, no puede quedar reconducido o asimilado a un mero criterio o contraste interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada», responden los magistrados.
En su opinión, en este caso la entidad no incluyó en los contratos «los criterios precisos y comprensibles» para que sus clientes pudieran «evaluar, directamente, el alcance jurídico de la cláusula suelo» que, por otra parte, no formó parte de las negociaciones previas a la firma ni se incluyó como un extremo «destacado y diferenciado, específicamente» en el contrato.
La sentencia cuenta con un voto particular del magistrado Ignacio Sánchez, que considera que la redacción que se le dio a la cláusula fue «clara y comprensible» y que su ubicación «sistemática» dentro del contrato fue «correcta y lógica», pues figuraba a continuación de la explicación de cómo se calcula el tipo de interés.
Fuente: expansion.com


