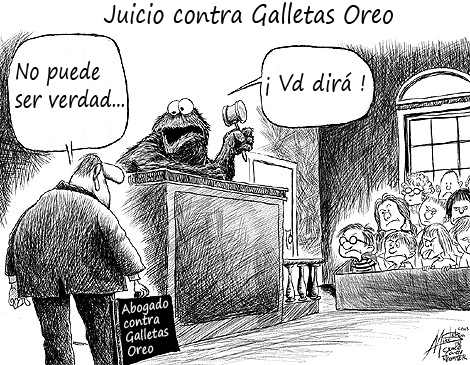.
«Más vale un gramo de cordura que arrobas de sutileza» (Gracián). Trate el lector por un momento de abstraerse de la separación de poderes surgida de la Revolución Francesa. Ensayamos en las líneas que siguen otra visión del Poder Judicial, alejada de prejuicios.
.
Por su importancia, dedicamos a este tema esta entrada y otras cuatro más: II, III, IV y V.
Nemo iudex in causa propria. Y sin embargo:
.
- Al Parlamento, directa o indirectamente (art. 159.1 CE), se le encomienda la designación de aquellos encargados de juzgar su actuación.
El Tribunal Constitucional surgió para resolver conflictos entre los distintos poderes del Estado (en los que la propia Jurisdicción podría verse directamente envuelta). Y también para garantizar un núcleo irreductible de derechos de los particulares –léase de la burguesía- frente a posibles abusos de dichos poderes, en particular del Parlamento (habiéndose apoderado de dicho poder el “pueblo llano”, eran de prever excesos populistas). Habrá que reconocer que difícilmente podrá desempeñar el Tribunal Constitucional ninguna de esas dos funciones, de bisagra y garantista, si al tiempo –por razón de su designación- se constituye en juez y parte.
- El Gobierno se encuentra -además- sometido a los Tribunales. Se constata que de hecho –dada la acostumbrada correspondencia entre Parlamento y Ejecutivo- controla la designación del Consejo General del Poder Judicial.
.
Por otra parte, nuestra Constitución -probablemente con gran sensatez- no ha consagrado el autogobierno de los jueces.
¿Entonces? Es posible, sin reforma alguna de nuestro texto constitucional, otro entendimiento del CGPJ, distinto del actual (art. 107 ss LOPJ) y del proyectado. Una forma de concebirlo que le dote de mayor prestigio y utilidad. Sólo que ello, a lo que alcanzamos, pasa inexorablemente por un cambio de mentalidad política… ¡y también social! Porque, bien pensado, acaso la política no constituya sino trasunto -¡representación!- de nuestras virtudes y vicios.
.
PODER, POLÍTICA y ADMINISTRACIÓN
.
Dada una sociedad mínimamente organizada, ni siquiera en una situación de poder absoluto es posible que una sola persona ostente todo el poder. Sin perjuicio siempre de la obediencia debida, necesitará delegar. Y a medida que el entramado social se complique, con vocación de permanencia; no para un asunto en concreto (desconcentración).
Por mor de la paz social, para evitar la tiranía, por ambas razones o tal vez por otras, llegado un determinado momento los individuos, con o sin acuerdo entre sí, terminan por repartirse el poder. En el futuro éste aparecerá, en mayor o menor medida, repartido. No sólo de arriba abajo (principio de jerarquía), sino también en horizontal (principio de competencia). Nos referiremos en lo sucesivo a este segundo tipo de poder, independiente, horizontal, competencial.
Como enseña la primera y más elemental ley de la crato-dinámica, los poderes tienden a expandirse, ocupando el máximo ámbito (volumen) de la sociedad (recipiente) que los alberga (contiene), adaptándose a su forma. He aquí la explicación del surgimiento de los Estados Modernos, que en un momento determinado –so pretexto de las guerras de religión- logran independizarse del poder entonces establecido –imperial-. Y también asimismo la del debilitamiento en curso de dichos estados, atenazados por nuevos poderes al alza; principalmente, por el fenómeno globalizador. Nada nuevo; si acaso, olvido.
Hay poderes de alto y bajo rango.
.
__ Como las antiguas regalías (justicia, moneda, fonsadera y los suos yantares), los actuales poderes de alto rango –políticos- presentan elementos inconfundibles, por más que no haya acuerdo en su concreta especificación. Obligados a coexistir en un régimen liberal, los poderes de alto rango son necesariamente limitados (la soberanía parlamentaria debe ser reconsiderada), aunque en su ámbito –quasi- absolutos. Otra vez el principio de competencia. Están presentes a nivel de estado, federaciones y confederaciones estatales, Länder y Comunidades Autónomas. Algunos de tales entes tienen soberanía –poder constituyente- y Constitución propia, otros no; y no todos poseen sus propios tribunales… Como la segunda ley de la crato-dinámica (en realidad, un derivado de la primera) muestra, dichos poderes -en sus fronteras- tienden a la fricción, esto es, a pugnar entre sí.
Estas cuatro cosas son naturales al señorío del Rey, que non las deve dar a ningund ome, nin partir de sí, ca pertenescen a él por razón de señorío natural: justicia, moneda, fonsadera e suos yantares. Libro 1, tít. I, lib. I Fuero Viejo.
Suele confundirse a nivel popular puesto político con puesto de libre designación. Nada que ver, sin embargo, entre sí. Difieren en su nivel.
.
Artículo 78 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera…. 2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública.
.Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera.
1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública…
4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.
.
Los Secretarios de Estado, ¿son parte del gobierno? En España, no. En Francia, hasta fecha bien reciente, sí.
.
Artículo 7 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. De los Secretarios de Estado. 1. Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno.
Jusqu’au 16 mai 2012, en France, les secrétaires d’État étaient membres du gouvernement, au dernier échelon de la hiérarchie ministérielle. Ils pouvaient être soit autonomes, soit placés sous l’égide d’un ministre, ou parfois du seul Premier ministre. Ils étaient en principe chargés d’un secteur d’activité particulier. Ils ne siégeaient au Conseil des ministres que lorsqu’un point de l’ordre du jour ressortait de leurs attributions. Depuis le 16 mai 2012, ils ont été remplacés par des ministres délégués.
.
__ Los poderes de bajo nivel muestran un reparto de influencias sólo de segundo orden, un “aparato” –la Administración- al servicio del poder primigenio. La pugna por el poder empero no está tampoco ausente en este ámbito. Sería ingenuo pretender que su implantación obedece sólo a criterios de organización y eficacia. La descentralización territorial, junto con la funcional, son los paradigmas de poder de segundo orden. Buena prueba de ello es la tenaz resistencia a su “adelgazamiento” que estos poderes presentan frente al Ejecutivo.
El poder municipal, ¿poder de primer o segundo orden? Cfra. arts. 140 y 142 CE. Todo dependerá del criterio que se emplee para su distinción; se trata en cualquier caso de algo que excede de la mera descentralización territorial.
La descentralización provoca un vaciamiento de poder, a favor de entes –dotados de personalidad, asegura la doctrina- a los que por razones varias se dota de competencia propia -desgajada del tronco principal-, a ejercitar de forma –al menos relativamente- independiente.
El Poder Judicial, SIMPLE ADMINISTRACIÓN… de JUSTICIA
Vistas así las cosas, el Poder Judicial podría concebirse como un “ente” administrativo, a quien se le encomienda la realización del servicio público denominado “administración de justicia”, ciertamente dotado –por razón de su función- de una muy cualificada independencia. Ésta sin embargo no llegaría a ser absoluta. Algo que claramente se observa en materia de designación –directa o indirecta- de sus más relevantes integrantes.
Por lo demás, la -necesidad de- independencia es algo no exclusivo del Poder Judicial. También se da en el caso del Banco de España, de la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Juego… ¡Y en tantos otros entes!
.
Artículo 1 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Naturaleza y normativa específica. 1. El Banco de España es una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. En el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines actuará con autonomía respecto a la Administración General del Estado, desempeñando sus funciones con arreglo a lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
.Artículo 1 del Real Decreto 331/2008, de 29 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Comisión Nacional de la Competencia. Naturaleza y régimen jurídico.
1. La Comisión Nacional de la Competencia, creada por el artículo 12 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, es una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía, que ejercerá el control de eficacia sobre su actividad, con autonomía orgánica y funcional y plena independencia de las Administraciones Públicas para el cumplimiento de los fines que le han sido asignados.
.Artículo 20 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Objeto y naturaleza jurídica…. 3. La Comisión Nacional del Juego es un organismo funcionalmente independiente de la Administración General del Estado, si bien se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, que asume el ejercicio de las funciones de coordinación entre la Comisión y el Ministerio.
.DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Régimen jurídico de determinados Organismos públicos.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Corporación RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Sector Postal, El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley.
El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, en su caso, con estricto respecto a sus correspondientes ámbitos de autonomía.
2. Los Organismos públicos a los que, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se les reconozca expresamente por una Ley la independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, se regirán por su normativa específica en los aspectos precisos para hacer plenamente efectiva dicha independencia o autonomía. En los demás extremos y, en todo caso, en cuanto al régimen de personal, bienes, contratación y presupuestación, ajustarán su regulación a las prescripciones de esta Ley, relativas a los Organismos públicos que, en cada caso resulten procedentes, teniendo en cuenta las características de cada Organismo.
3. En todo caso, los Organismos públicos referidos en los apartados 1 y 2 de esta disposición adicional estarán sujetos a las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que les sean de aplicación.
El Poder judicial, ¿ENTE u ÓRGANO?
Toda descentralización supone transferir competencias –léase, poder- de un ente central hacia otro u otros que no le están jerárquicamente subordinados. Ello sin perjuicio de la posibilidad de eventualmente dejar reservada cierta tutela o supervisión –incluso directa dependencia, en las tareas no directamente descentralizadas- a favor del primero.
Nada impide que una descentralización, operante entre distintos entes, resulte de hecho más rigurosa que una mera desconcentración, entre órganos de un mismo ente. Todo dependerá del alcance efectivo de la tutela o supervisión en el primer caso y del uso de la jerarquía en el segundo.
¿Te has preguntado alguna vez por qué el Poder Judicial es algo más que una mera descentralización funcional? Dotada –eso sí- de la máxima autonomía posible. Supongo que, puesto que toda descentralización tiene lugar entre entes –personificados-, no cabría hablar del Poder Judicial en tales términos. Ni tampoco de desconcentración, dada la falta de jerarquía. Además, estéticamente la idea no seduce. ¿Entonces?
Llega el momento de plantearse con toda crudeza la cuestión: ¿Qué impide dotar al Poder Judicial de personalidad jurídica? O al menos, reconocerle calidad de sujeto de derecho –sin personalidad-.
Hay quien piensa que el Poder Judicial no es parte del Estado, sino del Derecho. Esta visión de las cosas dificulta, pero no necesariamente empece, la personificación de dicho Poder.
“El Consejo General del Poder Judicial es… un órgano de la persona jurídica Estado. García Trevijano afirma que «no es aceptable la posición que sostiene que tal poder (el poder judicial) no forma parte de la personalidad estatal»». En cambio García de Enterría entiende que «el juez, por su parte, tampoco es un órgano del Estado, sino del Derecho». No comparto esta opinión, ante todo porque el Derecho no constituye ninguna persona ni siquiera ninguna organización, sino un ordenamiento normativo, y todo órgano forma parte de una persona o, por lo menos, de una organización. Además, el artículo 117 de la Constitución habla claramente de «jueces y magistrados integrantes del poder judicial». Los jueces y magistrados son, por tanto, parte integrante, es decir, órganos del poder judicial, el cual a su vez es un poder del Estado gobernado por el Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2), órgano constitucional del Estado según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 73, en relación con el 59). Recuérdese además que «los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley» (art. 121 de la Constitución), de donde se deduce que los actos del poder judicial se imputan al Estado. Todo ello desmiente la tesis que niega al juez el carácter de órgano del Estado” (López Rodó)
Reducirlo a mero órgano del Estado no es solución. Pues, ¿cómo podría ser órgano de un Estado carente de personalidad jurídica? La cuestión es susceptible de verse planteada en los siguientes términos.
“… el Estado tiene mucha mayor amplitud que la Administración: hay una serie de órganos constitucionales del Estado que no pueden incluirse en el repertorio de los órganos administrativos (el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, etcétera)…
El reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado resuelve una serie de problemas jurídicos que de otro modo no encuentran fácil solución. Santamaría Pastor se pregunta: «¿De qué persona es órgano las Cortes Generales? Evidentemente, de ninguna. Estamos ante un callejón que no tiene más de dos salidas, y un tanto absurdas: o admitimos que cabe pensar en órganos que no forman parte de ninguna persona (lo que parece ser una contraditio in terminis) o resulta que las Cortes Generales no son un órgano. Y ¿qué son entonces?»” (López Rodó)
Nuestra Constitución no reconoce expresamente al Estado –lato sensu- personalidad jurídica. Pese a ello, nadie duda que la tenga a nivel internacional. Sí en cambio a nivel interno.
Tampoco la CE reconoce expresamente personalidad jurídica a las comunidades autónomas. En cambio, sí se la reconoce a los municipios (art. 140) y a las provincias (art. 141).
- Santamaría Pastor rehúsa reconocer personalidad jurídica al Estado. A nivel interno habla de «organizaciones estatales no administrativas», y enumera entre ellas la Corona, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Esto plantea la grave cuestión práctica de cuál sea la situación en Derecho de todo ese conjunto de organizaciones estatales, verdaderos órganos jurídicamente “apátridas” (la expresión es de García Trevijano) que flotan a la deriva en el plasma indefinido de un Estado sin personificar.
También García de Enterría afirma que «sólo la Administración Pública está realmente personificada dentro del vasto complejo orgánico que llamamos Estado».
- López Rodó, en cambio, opina que el Estado es, también en el orden interno, la primera y más importante persona jurídica colectiva. Algo que la mayoría de los tratadistas extranjeros tiene claro.
“La existencia del Tribunal Constitucional, «independiente de los demás órganos constitucionales», presupone también la personalidad del Estado, puesto que tanto este Tribunal como los demás órganos constitucionales del Estado son —y no podría ser de otro modo— órganos de una persona jurídica. El artículo 2.°-2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional viene a corroborar esta idea al decir que «el Tribunal Constitucional podrá dictar Reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la presente Ley. Estos Reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en Pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, autorizados por su presidente».
Porque evidentemente estos Reglamentos no son Reglamentos de la persona jurídica «Administración del Estado», sino Reglamentos emanados de un órgano no perteneciente a la Administración, sino a la persona jurídica «Estado».
En resumen, entiendo que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, en armonía con otros muchos textos legales tales como el Código Civil, la Ley del Patrimonio del Estado y la Ley General Presupuestaria, permiten concluir que el Estado tiene personalidad jurídica en el orden interno, con lo que nuestro sistema jurídico queda doctrinalmente homologado con el de los demás países de régimen administrativo”
La atribución de personalidad al Estado no tendría por qué chocar con el hecho de que se atribuya asimismo personalidad –separada- a la Administración del Estado… y, por razones de funcionalidad, añadimos ahora nosotros, a la Administración de Justicia del Estado –esto es, al Poder Judicial-
“… un amplio sector de la doctrina admite la personificación de organizaciones que a su vez forman parte de otra persona jurídica. Si esto es así, no hay inconveniente en que la Administración estatal tenga personalidad jurídica y la tenga también el Estado en su conjunto…” (López Rodó)
La cadena de atribución de personalidad no tendría por qué quedar ahí: también el Consejo General del Poder podría ver reconocida su personalidad… O tal vez, no. Pues acaso resultase innecesario.
López Rodó se limita a reconocer a dicho Consejo carácter de órgano de la persona jurídica denominada Estado Español. Ni siquiera ve la necesidad de dotar de personalidad al Poder Judicial.
“Si dicho Consejo no fuera un órgano del Estado, ¿qué sería entonces? La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo incluye entre los órganos constitucionales del Estado y la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial (art. 1.°) le atribuye «el gobierno del poder judicial»”
.
¿TAN IMPORTANTE ES TENER PERSONALIDAD JURÍDICA?
“Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones”, afirma el art. 30 del Código Civil argentino. Puede que no sea así.
.
__ Hay sujetos de derecho sin personalidad.
.
Ley 48 de la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra. La Casa. La Casa, sin constituir persona jurídica, tiene su propio nombre y es sujeto de derechos y obligaciones respecto a las relaciones de vecindad, prestaciones de servicios, aprovechamientos comunales, identificación y deslinde de fincas, y otras relaciones establecidas por la costumbre y usos locales.
Corresponde a los amos el gobierno de la Casa, el mantenimiento de su unidad y la conservación y defensa de su patrimonio y nombre.
.Ley 49 Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra... Sociedades y agrupaciones sin personalidad.
Las sociedades u otras agrupaciones cuya personalidad no haya sido reconocida pueden, sin embargo, actuar como sujetos de derecho por mediación de quienes ostenten una representación expresa o tácitamente conferida.
La titularidad de los derechos adquiridos por estos sujetos colectivos se considerará conjunta de todos los miembros y será necesaria la unanimidad para disponer de esos derechos. De las obligaciones contraídas por dichos sujetos colectivos responderán solidariamente todos los miembros.
__ Y también, afirman algunos, derechos cuya titularidad no correspondería a las personas, sino a los simios… o también a otros animales.
En mayo de 2006, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Confederación de Los Verdes, hicieron una proposición no de ley en el Parlamento Español para que se reconociera el derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturados a todos los grandes simios. Tras Nueva Zelanda, España sería el segundo país en conceder derechos especiales a los simios.
¿Y el resto de los animales? ¿Y el tradicional rito musulmán empleado en la fiesta del cordero? Hay quienes –no sólo musulmanes, también judíos- consideran que aturdir al animal –mediante empleo de la corriente eléctrica- supone herirlos, haciéndolos impropios para su venta en las carnicerías. Y quienes no. En el derecho comparado hay soluciones para todos los gustos: en Suiza los mamíferos no pueden ser degollados vivos sin previo aturdimiento (las aves, sí); tampoco en Alemania, aunque cabe solicitar una dispensa por motivos religiosos (sentencia del Bundesverwaltungsgericht de 23 Noviembre 2006); en Austria debe el animal ser aturdido inmediatamente después de ser degollado (post-cut stunning); en Noruega e Islandia degollar sin aturdimiento está prohibido sin ambages; en Bélgica, Francia, Reino Unido o España en cambio se permite abiertamente.
Reconocer derechos a los animales –o al menos, a nuestros afines- suena a reconocer “derechos… quasi-humanos”, esto es, derechos preexistentes a todo ordenamiento. Desconociendo dichos derechos –a resultas vg de su enjaulamiento sine die-, estaríamos violando algo “sagrado”. En suma, ¡nuestra sociedad seguiría siendo esclavista!
Hablar de un atentado contra la dignidad de los animales me hace recordar a San Francisco de Asís… a su hermano Sol y a su hermano Pájaro. Supongo que, más allá de la personificación, son también posibles otras vías para proteger a los animales, o tal vez nuestra sensibilidad en relación a ellos.
&&&
Estamos acostumbrados a bregar con entes sin personalidad… a los que la ley –en ocasiones, tal vez fuese más correcto hablar de la jurisprudencia o aún de la simple fuerza de los hechos- reconoce capacidad para ser parte (art. 6.1.5 LEC) o en general para actuar (vg. la comunidad de propietarios de un edificio); a referirnos a sus órganos y representación (art. 13 LPH), incluso a su patrimonio (art. 6 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva) y responsabilidad (art. 553-46 de la Ley 5/2006, de Cataluña)…
.
Artículo 553-46 de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro Quinto del Código civil de Cataluña, relativo a derechos reales. Responsabilidad de la comunidad.
1. La comunidad de propietarios responde de las deudas que contrae con sus fondos y créditos y con los elementos privativos de beneficio común.
2. Los elementos privativos de beneficio común solo pueden embargarse haciendo un requerimiento a los propietarios y demandándolos personalmente.
3. Los elementos privativos solo pueden embargarse por deudas de la comunidad si se requiere el pago a todos los propietarios del inmueble y se los demanda personalmente.
.
Así las cosas, tendrá que disculparse que uno no termine de afinar qué aporta la atribución de personalidad a determinado ente; acaso sólo seguridad jurídica –no es poco-. O al revés, de qué carecen determinados entes para que no se les reconozca o atribuya personalidad por el Derecho.
A poco que uno se descuide, la personalidad jurídica se convierte en un dogma, un a priori del que casi ya irreflexivamente partimos, susceptible en consecuencia de ser descabalgado. ¿Alguien podrá contundentemente asegurar qué tiene un sujeto de derecho para ser tal y sin embargo carecer de responsabilidad? O, al revés, tal otro sujeto para que irremisiblemente le deba ser atribuida. Probablemente la atribución de la personalidad, tratándose de personas jurídicas, constituya un asunto sujeto a la discrecionalidad del legislador.
Para reforzar su autonomía, su independencia, su responsabilidad, su presupuesto separado, podría tener sentido atribuir personalidad no sólo al Consejo General del Poder Judicial y también al Poder Judicial… Por razón de transparencia. Para acentuar –eventualmente- su representatividad. Para que cada vez que el Ejecutivo o Legislativo se inmiscuyeran en su organización o funcionamiento quedase claro que estamos ante una especie de «tutela» –supervisión- o simple reparto de competencias –más o menos justificado, cada uno opine como guste- en este ámbito.
Terzietà de la Administración de Justicia… y CONFLICTO DE INTERESES
Cuando el Poder Judicial “administra justicia”, no haría sino precisamente eso, prestar un servicio a terceros –particulares- consistente en resolver sus pleitos. Un servicio público imprescindible, tratándose de mantener la paz social y el monopolio de la fuerza.
La terzietà, ajeneidad al objeto de litigio ante ella, desaparece cuando uno de los sujetos implicados en el pleito es precisamente la Administración. Si cauteloso resulta el Derecho material –cfra. arts. 163, 299 y 1459, del Código Civil y 267 del Código de Comercio- con el conflicto de intereses, ¿qué otra cosa cabría esperar del Derecho Procesal? Pues nadie puede ser juez y parte.
Ejecutivo o Legislativo de un lado, y Poder Judicial/Tribunal Constitucional de otro, podrían entrar en conflicto, de forma inmediata o mediata. A la hora de juzgar, en cualquier ámbito –no sólo penal, sino también civil, contencioso, laboral o constitucional-, su actuación; o la actuación de terceros a ellos allegados, principalmente partidos políticos o sus dirigentes. Lo mismo que en tiempos del poder absoluto regio.
Sólo que ahora no sería el Rey, sino sus subrogados –los partidos hegemónicos- los que detentarían –con cierta atenuación- dicho poder absoluto.
.
Los ignorantes son los muchos, los necios son los infinitos;
y así el que los tuviere a ellos de su parte, ése será señor de un mundo entero
–B. Gracián-
.
Negar la evidencia poco ha de servir. El puro formalismo no convence. De todos es sabido que “nadie podrá dictar instrucciones generales ni impartir órdenes particulares sobre el modo en que los Tribunales hayan de interpretar y aplicar las normas jurídicas en el ejercicio de la potestad jurisdiccional”. Y que en modo alguna “podrán los Tribunales recibir órdenes particulares sobre el modo en que los Tribunales hayan de interpretar y aplicar las normas jurídicas” (art. 14 de la Propuesta de Reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, elaborado por la Comisión Institucional creada por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 2 de marzo de 2012). Eppure…
Entiéndase bien. No es un problema de corrupción, sino de afinidades. Si tu labor tuviese que verse enjuiciada por un tercero, ¿acaso te desagradaría que ese tercero te “entendiese”, compartiese –siquiera sea grosso modo- tus puntos de vista? A tal fin, convendría que a ese tercero lo hubieses nombrado directa –o indirectamente- tú. Tu esfuerzo -eventualmente, legislativo o ejecutivo- tendría entonces más posibilidades de verse definitivamente reconocido, de triunfar. Esto explicaría –en parte- por qué los partidos conceden tanta importancia a la designación de los miembros de órganos –independientes- relevantes, tales como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.
En parte, sólo en parte. Eventualmente, podrían ser aplicables a nuestro caso las palabras de Niceto Alcalá-Zamora escritas en 1935 con relación al nombramiento de los Magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales: «Sometiéndose los nombramientos a la Cámara toda, es lamentable espectáculo ver como entre la pereza, la ambición y el nepotismo, o no se reúne número de Diputados y las interinidades se prolongan en el Tribunal, o hay necesidad de dejar a éste en cuadro para que el número de plazas vacantes permita satisfacer, por lo menos, a todos los grupos que forman la mayoría»